Nuestro amigo Bob
NUESTRO AMIGO BOB
- A mi hermana Sandra y su piano. Gracias a ellos conocí a la mujer de mi vida.
¡Se te van a salir los ojos de las órbitas!
Eso fue lo que me dijo mi madre cuando el barco pirata
apareció en escena. Mis padres nos habían llevado a ver un musical a Madrid. Se
trataba de “Mar y Cielo” de la compañía Dagoll Dagom. Era el año 1989 y
yo tenía siete años. Fue una experiencia que me causó una honda impresión. Me
despertó un súbito interés por aquella combinación de teatro y música. De
hecho, fue por aquella época cuando me apunté por primera vez a la actividad
extraescolar de teatro. Una afición que me acompañó durante todo mi periplo en
los Maristas. Además de las risas, el aprendizaje, los nervios del estreno… ir a teatro
era como tener un salvoconducto: te saltabas clases tanto para ensayar como
para actuar en otros colegios. Gracias al teatro viajamos a bastantes colegios:
Chamberí, San José del Parque, Buitrago del Lozoya, Burgos, Villalba...
Como ya he contado otras veces, mis padres cultivaron en mi
hermana y en mí aquellas aficiones que nos ayudaban a crecer en espíritu.
Después de ese primer musical vinieron otros. Recuerdo sobre todo el memorable
“Los miserables” (1992), la adaptación musical de la obra maestra de
Víctor Hugo. Nos gustó tanto que a mi hermana y a mí nos compraron la “casete”
del musical. Escuchamos esa cinta un millón de veces. Todavía recuerdo varias
estrofas de memoria de algunas de las canciones más míticas:
“Canta el pueblo su canción
nada la puede detener,
esta es la música del pueblo
y no se deja someter.
Si al latir tu corazón
oyes el eco del tambor,
es que el futuro nacerá
cuando salga el sol.”
Es más, he de confesar que tengo una lista de reproducción
en mi Spotify que se llama “Hoy tomo la Bastilla”. Para esos días en que
(aún) te levantas con ganas de cambiar el mundo. O simplemente con ganas de
guillotinar mamelucos.
El caso es que hace unas semanas me puse a pensar en cómo la
música nos ayuda a evocar. A recordar a personas y vivencias maravillosas. Esos
pensamientos se apoderaron de mí después de escuchar a Bob Dylan en su
reciente directo en Sevilla. Rosa tuvo a bien darme una sorpresa el día de mi
cumpleaños con este regalazo de viaje a Sevilla a escuchar al amigo Bob. Lo
cierto es que estuvo intratable. Pero, claro, qué se puede esperar de un Premio
Nobel de 82 años. Por supuestísimo, ni rastro de “Like a Rolling Stone”, “The
Times They Are A-changing” o “Forever Young”, que sonó en nuestra boda. Por lo
menos en nuestro concierto dijo buenas noches y tocó la armónica. A los
madrileños no les había concedido ni eso unos días antes.
La cuestión es que aquel concierto me hizo recordar la
Nochevieja de 2017. Esa noche oí en las noticias que Bob Dylan y su banda iban
a pasar por España. Es más, su primer concierto en suelo patrio lo iba a dar en
la ciudad de mis padres: Salamanca. Ciudad de la que, por cierto, yo
también me considero parte. Soy un “charro de adopción”, que dice mi tío
Manolo. En cuanto oí la noticia corrí a mi cuarto para ver si ya estaban
disponibles las entradas. Después de varios intentos infructuosos (y una
cantidad nada desdeñable de dinerete) ya tenía regalo para el cumpleaños de mis
padres. Recuerdo a mi madre cómo insistía en que volviera al cuarto de estar ya
que estaban a punto de empezar las campanadas. Casi me las pierdo por culpa de
Bob o, más bien, de los reventas de Viagogo.
La música siempre ha ocupado un lugar mágico en nuestra
familia (¡y esperamos que siga así en las nuevas generaciones!):
- Cuando era muy pequeña, a mi madre le insistieron
para aprendiera música. En aquella época, en el pueblecito de El Bodón, el
único instrumento que le ofrecieron fue el piano. Y se negó. Ella quería
aprender a tocar el violín y solo el violín. Erre que erre, finalmente
pudo empezar a aprender cuando surgió una plaza en una academia que ofrecía las
plazas sobrantes a gente mayor. Ahí aprovechó para apuntarse. Al mismo tiempo
en que mi hermana Sandra y yo ya estábamos aprendiendo a tocar el piano. Fue en
nuestra academia donde tuvimos la inmensa suerte de conocer a profesores que
luego han hecho un carrerón en España y el extranjero: el armenio Levon
Melikyan, su increíble hija Sofya Melikyan (https://sofyamelikyan.net/)
o el cubano Antonio Queija Uz.
- Una de las imágenes que siempre recordaré de mi adolescencia es la de mi hermana sentada al piano. Su contundencia a la hora de tocar a Beethoven o Bach. Su colección de cedés de Alicia de Larrocha. Y, sobre todo , “su” Debussy. Nadie como ella tocará jamás "El rincón de los niños" (Children´s corner), memoria musical de mi adolescencia. Cuánto me acordé de ella en un reciente viaje por el Siena:
Cuando Sandra se fue a la
universidad se apuntó a un grupo de estudiantes de música clásica. No como yo
que dejé de tocar el piano el mismo día en que me fui a Madrid. Menos mal que
ella siguió practicando. Gracias a mi hermana conocí a Rosa en un concierto de piano
en el que participaba. Ese concierto sí que cambió mi vida. Solo por eso
merecieron la pena las incontables horas del aburridísimo solfeo.
- Mi padre entraba casi corriendo al cuarto donde
teníamos el piano. Lo hacía muchísimas veces cuando Sandra o yo empezábamos a
practicar. Se sentaba en un sillón y se ponía a escuchar. Daba igual que
escuchara cien veces el mismo pentagrama. O que aporreáramos un estudio de
Burgmüller. Sobre todo yo, que me encantaba hacer sonar el piano a todo
volumen. A él le gustaba estar allí, apoyándonos con su silencio. Mi padre
tenía una vastísima cultura musical. Igual podías preguntarle qué era un
motete, un melisma, una anacrusa o en cuántas partes se dividía una ópera
barroca. Siempre que le preguntabas te respondía con una precisión insólita. Te
abrumaba con tantos datos. Además, podía ir al mueble donde teníamos cientos de
discos (casi todos de música clásica) y ponerte el mejor ejemplo para
ilustrarte y que lo entendieras. Esa discoteca era un ejemplo de la curiosidad
musical de mis padres: podías encontrar estilos tan diferentes como flamenco, ars antica o música átona. Todo bien ordenado, dispuesto a ser explorado.
Además, durante muchos años mi padre ejerció de crítico
musical. Cada semana escribía en un periódico local sobre conciertos,
músicos e historia de la música. Como curiosidad, en alguna ocasión mi madre o
yo le ayudamos en sus labores de periodista musical. Por ejemplo, fue mi madre
quien acudió una vez al concierto de ese fin de semana y escribió la reseña
debido a que mi padre se encontraba de viaje. En otra ocasión, mi padre me dejó
dibujar una zanfoña para uno de sus artículos (me hacía gracia el nombre de ese
instrumento y aprendí a dibujarlo). Incluyo algunos recortes en estos apuntes y
animo a los lectores a que curioseen e identifiquen estos recuerdos. Quién sabe, a lo mejor algunos de ellos incluso asistieron o participaron en esos conciertos.
Por otra parte, también me acuerdo muchas veces de nuestros
viajes en coche. Sobre todo, los continuos viajes Talavera-Salamanca-Talavera;
o los viajes larguísimos en verano, con su banda sonora propia. Rescato un par
de esas anécdotas familiares. En parte, por el afán de que queden escritas y
así sea más difícil olvidarlas.
Uno de los discos más escuchados en aquel Opel Vectra que
tuvimos fue “Física y Química”, de Joaquín Sabina (1992). El corte
número 6 era “La del pirata cojo”, una de mis canciones preferidas de niñez. Me
alucinaba la cantidad de historias que había dentro de esa letra tan larga.
Además de la vida del pirata, me fascinaban las otras vidas que cantaba:
ahogado en el Titanic, taxista en Nueva York, anciano en Shangri La, tabernero
en Dublín… recuerdo que un día, repostando en una gasolinera, le pregunté a mi
padre: ¿Qué era eso de Playboy? La conversación debió ser más o menos la
siguiente:
- ¿Por qué me lo preguntas, hijo?
- Por la canción de Sabina.
- ¿Qué canción?
- La del pirata cojo. Dice Sabina que quiere ser fotógrafo
en Playboy.
- ¡Ah! … pues es una revista donde salen mujeres desnudas.
- Anda… ¿y dónde está Le Mans?
- En Francia. Es por lo de “Mejor tiempo en Le Mans”,
¿verdad?
- Sí.
- Eso es una carrera de coches.
Así que, sin darle más importancia, proseguimos el viaje
entre explicaciones de revistas y coches.
Ahora que va pasando el tiempo desde el fallecimiento de mi
padre puedo hablar con él. Lo hago con un sosiego que antes no encontraba.
Parece que parte del ruido que tenía se ha disipado. Y eso ha dado paso a la
serenidad. Pensado en Bob, en mi padre, en la música… recordé que uno de los
últimos whatsapps que me crucé con mi padre, precisamente, trataba de música. Y
no de cualquier música sino de su especialidad: la música clásica; y de su
favorito: Mozart. Le habíamos regalado el disco doble en el que el
pianista Lang Lang interpretaba los conciertos de piano de Mozart. Le pregunté
si le gustaba, y sencillamente contestó: “Qué maravilla de disco, muchas
gracias”. Puedo imaginármelo: tumbado en su sillón, con los ojos cerrados y la
música demasiado alta. Disfrutando, a pesar de todo.
Me consuela pensar que aquel día, a un mes justo de su
fallecimiento, se le hizo más llevadero gracias a esa música. Ese es el poder
sanador de la música.
Cuando se fue, una parte de su música quedó en silencio.
Pero solo una parte. Yo creo en que todas las notas que alguna vez fueron tocadas
permanecen. Siguen sonando, aunque a veces sea de forma casi imperceptible. Algunas de esas notas siguen acariciándote el alma.
También tengo grabadas en la memoria algunas de las
innumerables excursiones que hicimos por Gredos. Esos sí que son los
paisajes de mi infancia. Probablemente íbamos camino de Guisando, donde
tuvimos una casita alquilada. O de La Parra, donde pasábamos muchos fines de
semana en la mejor de las compañías: Gloria, Juan Carlos, mis “primos
adoptivos” Juanqui y Alicia, además de sus abuelos, primos y tíos. Siempre
pensé que tener aquella familia tan amplia debía de ser muy divertido. Yo no
tenía primos chicos. Y para juntar a una docena de mis Hernández había que
recorrerse media geografía española. En fin, que lo de ir a Gredos era un
planazo cuando éramos chicos. Me acuerdo como si fuera ayer cuando íbamos por
aquella carretera tan estrecha. Viendo el castillo de Mombeltrán por la ventana
derecha del coche. ¡Qué valle tan mágico! Ya lo dijo Unamuno en uno de
sus libros de viajes: “paradisíaco Valle del Barranco”. Se refería al valle de
las Cinco Villas: Mombeltrán, Cuevas del Valle, San Esteban del Valle, Santa Cruz
del Valle y Villarejo del Valle. El caso es que recuerdo pasar por allí y
observar ese imponente castillo, el de los Duques de Alburquerque. Y entonces
empezó a sonar Islands, de Mike Oldfield. Aquel castillo era una isla
anclada en el tiempo. Un recuerdo del pasado medieval que aún recordaba el eco
de ese profundo valle. Que aún resonaba dentro de las minas de hierro ya
cerradas. Que aún cantaba en las inagotables chorreras, cascadas, saltos y
vericuetos por donde transcurre el agua de la sierra.
Fue la constatación de una verdad eterna y efímera al
mismo tiempo: para viajar (vivir) es imprescindible la música.











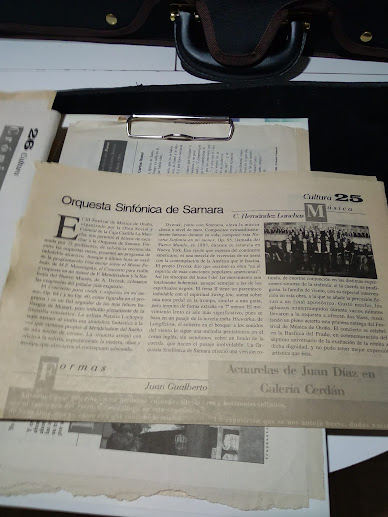



Pablo, debes de escribir más
ResponderEliminar¡Qué buen rato he pasado leyendo esta entrada! me ha traído a la memoria recuerdos de tan buenos momentos, unos conocidos y otros que me perdí. Mi enhorabuena a toda la familia.
ResponderEliminar- Juan
Gracias por tu narración, que siempre nos trae la imagen añorada de tu querido padre. En un viaje a Portugal me descubrió Madredeus, por el que sentía un interés especial. Un abrazo.
ResponderEliminarBB
Te felicito por tu entrañable escrito, lleno de vivencias y recuerdos.
ResponderEliminarUn abrazo.
Rafa
Primo, me encanta leerte en el blog de mi tío. Qué bien escribes.
ResponderEliminarMi tío, la verdad, es que sabía de todo: arte, música, cultura, cocina… era un pozo de sabiduría. Aunque, lo mejor que hizo fue educarte y darte las herramientas para llegar a ser el hombre que hoy eres.
Una cosa te digo… no tendrás primos, pero de primas ¡vas sobrao!
Sigue escribiendo por fa.
Besos de tu prima Marta